
✍ Rafael Almanza
Este sacerdote es uno de los iconos nacionales cubanos. Con extraña unanimidad, ningún movimiento o figura política lo ha excluido de su propio pedigrí, antes bien se le reconoce como el fundador de la nación. Por la época en que estallan las guerras independentistas en la América hispana, otros cubanos, Joaquín Infante, Román de la Luz y Carlos Aponte, se manifestaron contra el colonialismo español como pudieron, incluso al costo de la ruina, el destierro y la muerte, pero el país no les siguió ni en los hechos ni en la escucha.
Varela tampoco encuentra seguidores inmediatos en su afán de ver a Cuba tan isla en lo político como en lo geográfico: quiere un cambio lo menos dramático posible —como de hecho ocurrió cerca, en Centroamérica— a partir de la ilustración responsable y activa de la aristocracia criolla. Exiliado en los Estados Unidos, después de defender como diputado a Cortes la incipiente y fallida democracia española de entonces, publica El habanero, un periódico donde se defiende por primera vez la idea, los propósitos y las posibles vías de la independencia.
Los discípulos de Varela optaron por el reformismo, pero la generación ulterior se atuvo a la idea de Varela, la adaptó a la realidad del momento y lideró treinta años de lucha violenta que culminaron en la separación de España y la creación, en el papel constitucional al menos, de la república liberal que él había deseado. Varela es pues nuestro Padre Fundador por la palabra profética, pero también por su conducta como profeta: pudo regresar a Cuba y no lo hizo, pudo hacerse ciudadano estadounidense y no lo hizo: vivió y murió como un cubano libre e irreductible. Y es este ejemplo de integridad el que fue decisivo en nuestra historia, y el que se impone sobre la variedad de las ideologías, los personajes, los acontecimientos, las catástrofes.

Desde luego, pudiéramos pensar que este mérito innegable no va más allá del de otros sacerdotes de la época que participaron del proceso independentista latinoamericano, incluso como líderes de la revolución. Pero Varela presenta dos rasgos escandalosos: una brillante obra intelectual y una fama de santidad. Este exceso ha resultado ser demasiado para sus compatriotas. Ni siquiera existen unas Obras Completas suyas.
El intelectual cubano promedio no tiene otra idea de Varela de la que le dieron en la escuela primaria. Porque en la secundaria ni se menciona. Se repite sin cesar una foto suya de viejo, escuálido y angustiado. Para el pueblo es uno de esos personajes históricos que se usan para justificar la miseria que padece. Y la mayoría de los intelectuales varelianos, para nada abundantes, siguen cometiendo, a mi juicio, dos errores: el de celebrar su obra como la de un personaje ilustre pero superado —incluso, como un personaje ahora enemigo—, y el de separar su defendible actividad intelectual, de su condición de sacerdote. Varela sería una especie de cura más o menos equivocado, un tonto útil. Por otro lado, la Iglesia católica —de la república, porque la colonial lo persiguió sin tregua—, después de marginar durante décadas a nadie menos que a un hombre con fama de santo, lleva otras décadas más intentando que avance su proceso de canonización. La Iglesia está interesada en poner una imagen de Varela en los altares, pero carece de iniciativas para divulgar su vida y para estudiar su obra, al menos para recogerla, protegerla, editarla, divulgarla. Mientras esta incapacidad se mantiene incólume con una serenidad típicamente vaticana, los hijos de Varela huyen en masa, por cientos de miles, desesperados hasta el suicidio, del país que él fundó a una altura que no tiene igual en el mundo contemporáneo.
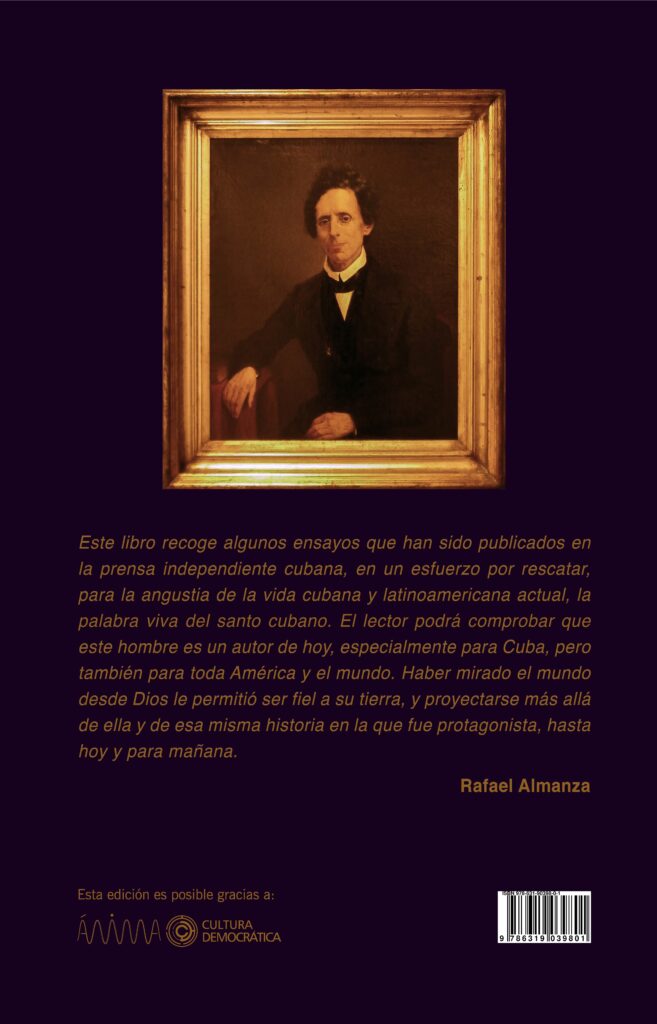
Este libro recoge algunos ensayos que han sido publicados en la prensa independiente cubana, en un esfuerzo por rescatar, para la angustia de la vida cubana y latinoamericana actual, la palabra viva del santo cubano. El lector podrá comprobar que este hombre es un autor de hoy, especialmente para Cuba, pero también para toda América y el mundo. Haber mirado el mundo desde Dios le permitió ser fiel a su tierra, y proyectarse más allá de ella y de esa misma historia en la que fue protagonista, hasta hoy y para mañana.
Dios permita que, mientras yo viva, siga escuchando a Félix.
Que no me olvide de él.


