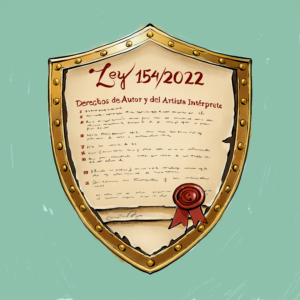La Sección Primera del Capítulo IV trata sobre la transmisión de la titularidad de las facultades de carácter económico en términos generales. Las restantes cuatro secciones del capítulo, abordan el tema de los contratos. Estos son el instrumento por excelencia para efectuar la transmisión de facultades y cesión de derechos de uso.
Los contratos son acuerdos entre dos o más partes en los que se establecen derechos y obligaciones para los involucrados. Funcionan de acuerdo a determinados principios. El primero de ellos es la autonomía de la voluntad. Esto quiere decir que las partes pueden establecer libremente los términos y condiciones siempre que estas no vayan contra la ley. El segundo principio es el de la consensualidad. La validez de un contrato depende del consentimiento de las partes respecto a los términos y condiciones acordados.
El tercer principio es el de la buena fe. Se espera que las partes actúen con honestidad y lealtad, sin intención de perjudicar al otro o de ponerlo en situación desventajosa deliberadamente. Aunque un contrato parezca en regla, una de las partes puede haber faltado a la buena fe situando a la otra en condiciones desventajosas. Quizás a través de la ocultación de información sensible y el uso de lenguaje ambiguo sujeto a interpretación oportunista. Quizás ocultando condiciones reales o imponiendo restricciones abusivas. En todo caso, si la falta es grave, la parte afectada no queda indefensa. Podrá llegar a pedir la nulidad o la rescisión del contrato. También podrá pedir la indemnización por daños y perjuicios, si los hay. En situaciones de menor gravedad podrá solicitar que se corrijan las condiciones resultantes de las acciones de la otra parte contrarias a la buena fe.
El cuarto principio es el de la obligatoriedad. Una vez firmado, cada parte es responsable del cumplimiento de las obligaciones adquiridas. Esto quiere decir que tales obligaciones son exigibles. Para ello la parte afectada puede recurrir a los tribunales de justicia. La parte incumplidora tendrá que cumplir la obligación o al menos indemnizar por daños y perjuicios, si los hubiere, a la otra. El quinto principio sería el de relatividad. Esto no ofrece mayor dificultad. Significa que el contrato, siendo ley entre las partes, sólo las afecta a ellas. No extiende sus efectos a terceros.
El sexto principio es el de legalidad. Como decíamos al hablar del primer principio, las cláusulas de un contrato no serán válidas si se oponen a un mandato legal. Por ejemplo, no sería posible que una parte consienta someterse a un régimen de esclavitud. Por mucho que esté dispuesta a ello, los ordenamientos jurídicos suelen prohibirlo. Un contrato en ese sentido sería nulo.
De cualquier modo, aunque el principio de autonomía de la voluntad sea el más característico de la actividad contractual, la ley suele establecerle ciertos límites. Se supone que no deben ser límites demasiado estrictos que anulen en efecto ese principio. Están presentes, sin embargo, en todos los ordenamientos jurídicos. En fin de cuentas, cuando las partes no consiguen llegar a un acuerdo sobre el contrato que ellas mismas confeccionaron, suelen acudir a los tribunales.
La Ley 154/2022 establece algunos condicionantes a la actividad contractual en la esfera de los derechos de autor. Veamos algunos de ellos que están planteados en términos generales en el artículo 63, único de la Sección Segunda del Capítulo IV:
Artículo 63. Sin perjuicio de lo establecido en este Capítulo, las partes acuerdan en los contratos para la utilización de las creaciones, las estipulaciones siguientes:
a) La descripción de la obra;
b) la cantidad de reproducciones que comprende, en caso que corresponda;
c) el plazo para la puesta en circulación de las reproducciones;
d) la forma en que se remunera al creador o titular;
e) el tiempo por el que se transmiten los derechos;
f) carácter exclusivo o no de la transmisión y el término de esta;
g) el ámbito territorial; y
h) las modalidades de utilización convenidas.
El enunciado del artículo tiene un lenguaje bastante neutro. Sólo dice que las partes “acuerdan en los contratos” las “estipulaciones siguientes”. No indica, sin embargo, si el acuerdo de tales estipulaciones es obligatorio a no para la validez del contrato. Si las vemos una por una, veremos cuáles lo son y cuáles no, porque están señaladas en otras partes del capítulo.
La descripción de la obra es esencial. Se entiende que el objetivo es poder identificar la obra más allá de toda duda. Su ausencia sólo causaría confusión e indeterminación, circunstancias que el derecho busca evitar siempre a toda costa. ¿Qué requisitos tendría la descripción? Bastaría con que cumpliera el objetivo de identificar inequívocamente a la obra para hacer válido el contrato.
Los incisos b y c tienen que ver específicamente con aquellos contratos donde se pacte la reproducción y distribución de una obra. Fijar la cantidad de reproducciones, y establecer un plazo para su puesta en circulación no está planteado como un requisito esencial para la validez del contrato. Siempre será recomendable, sin embargo, en tanto su ausencia pueda crear serias dificultades entre las partes.
La forma en la que se remunerará al creador o titular de los derechos debería estar presente, como indica el inciso d. Si no se plasmara, sería imposible para cualquier instancia de resolución de conflictos hacer su trabajo. ¿Cómo exigir a la parte remuneradora el cumplimiento de su obligación si esta no puede determinarse?
Otro elemento importante a consignar es el tiempo por el que se transmiten los derechos en cuestión. En este caso no se trata, sin embargo, de un requisito esencial. La propia ley señala de forma supletoria, como vimos en el artículo 56.1, que de no especificarse se asumirá que tiene una validez de cinco años. Es bueno aclarar que no es un requisito esencial en cuanto a la necesidad de que sea consignado. A partir de que la ley por sí misma supliría esta deficiencia podremos imaginar que su importancia es incuestionable.
Con el carácter exclusivo o no de la transmisión ocurre lo mismo. Debe indicarse en el contrato, pero de no hacerlo el apartado 2 del artículo 56 dice que se presumirá que la transmisión no es exclusiva. Sucede de forma similar con el ámbito territorial. Debe delimitarse, claro está, pero de no hacerlo, el artículo 56.1 viene a resolver el problema. Se entenderá válida cesión solamente para el país en el que el adquiriente ejerce habitualmente su actividad.
En todos los casos, el contrato será válido aunque no se clarifique la duración, el territorio y la exclusividad o no de la transmisión. La ley establece presunciones que validan el acto contractual a pesar de las omisiones que puedan ocurrir.
Por último, también deben quedar registradas en el contrato las modalidades de utilización convenidas. Recordemos que es potestad del autor o titular de los derechos determinar los usos que podrá darse a sus creaciones. Este caso no ocurre como en los anteriores. No expresar las modalidades de utilización de la obra hacen que el acto de transmisión sea nulo. Así lo vimos en el artículo 55.1.
La nulidad es un concepto jurídico con implicaciones drásticas. Si un acto es considerado nulo, se considera que nunca existió, que no tuvo efectos. Cualquier consecuencia que haya tenido debe considerarse no válida. Hay que diferenciar el acto nulo del acto anulable. Este último puede tener un defecto, pero sólo se anula en caso de que una de las partes lo solicite. De no ocurrir la anulación, el acto se considera válido. También podrían conservarse sus efectos hasta el momento de la anulación. Por el contrario, nunca se insiste lo suficiente, el acto nulo contiene un defecto grave y no adquiere validez nunca. Es como si nunca hubiera existido.
En cuanto a la forma que deben adoptar los contratos, no existe una matriz obligatoria. Sobre este tema estaremos hablando más adelante, pero por el momento pueden hacerse algunas precisiones. Es común encontrar contratos estandarizados, especialmente cuando son producidos por instituciones cuyo volumen de relaciones contractuales es muy grande. A veces se impone simplificar el trabajo creando modelos sobre la base de un formato fijo, que la otra parte pareciera no poder cambiar.
Debe tenerse presente, sin embargo, que los contratos parten de un proceso de negociación. Las partes deben llegar a establecer de mutuo acuerdo los particulares de la relación jurídica que constituirán. En ese proceso es natural hacer o exigir concesiones respecto a las propuestas iniciales que cada uno trajo a la mesa. Todo depende de la fuerza negociadora de cada cual, pero ese es un tema extrajurídico.
La excepción serían los llamados contratos de adhesión. Los vemos casi siempre asociados a prestaciones o servicios muy peculiares. Por el volumen de receptores o por las características del propio servicio impiden una negociación individual. Sería imposible, por ejemplo, para una compañía de electricidad negociar con cada usuario un contrato con términos y condiciones diferentes. En resumen, el contrato de adhesión es un “toma o deja” impuesto por una necesidad práctica. Ahora bien, en el ámbito del derecho de autor lo habitual no es el contrato de adhesión. Por eso decimos que cada contrato debe entenderse como negociable. No importa el tamaño de la entidad con la que se esté concertando y la inercia de las proformas.
Ahora bien, la Sección Segunda, con su artículo 63 no agota el tema contractual en la Ley 154/2022. Las otras tres secciones del capítulo abordan algunos tipos de contratos específicos. Tal es el caso del contrato de edición, el de representación o ejecución pública y el de creación por encargo. Sobre cada uno se emiten breves consideraciones que tienen en cuenta sus características particulares. Ese será nuestro próximo tema a tratar.