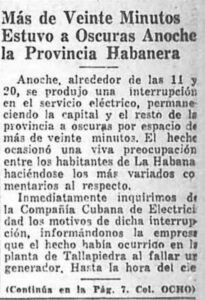Fotografía Juan Pablo Estrada
✍ Rafael Almanza
El veinteañero alguna vez compraba el periódico Novedades de Moscú en el estaquillo de la Carretera Central, a un costado del antiguo Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey, construido por Gerardo Machado.
Ah, y también Literatura Soviética.
Hay que reconocer que Novedades dejaba estupefacto a cualquiera. Incluso existía Sputnik, una copia al revés de las Selecciones yanquis, que se atrevía a ser mucho más occidental. La cubierta tenía hasta colores.
Era la época de la revista Polonia, que exportaba una imagen casi parisina del país, en la misma época en que Grotowski le pedía a Barba una cápsula con arsénico para el caso de que cayera preso. La primera etapa de esa revista, hasta los años setenta, era eso sí un modelo de diseño y de edición como no he vuelto a encontrar en ninguna parte.
Novedades en cambio era muy sincero. De sólo desplegarlo, un aburrimiento absoluto, seguido de un asombro sin fin, dejaba estupefacto al más necio. Era gris, gris sin interrupción y para siempre. Pero de eso se trataba. El PCUS y las otras siglas de eternidad como CC y URSS, etc., eran así, grises, recias. El gris podía ser elegancia en un salón francés, pero ahí era el símbolo de la omnipotencia terrenal de los comunistas soviéticos. Las novedades provenientes de Moscú ya habían llegado en 1917 y no aparecería nunca ninguna más.
De repente, para asombro de mis amigos, empezaron a llegar novedades de Moscú. Ya sabemos que en Cuba se dice novedad cuando ha muerto alguien de la familia. Y en efecto, habían ido muriendo Brezhnev, tres veces Héroe de la ausencia definitiva de novedades, y otros dos viejos más que se murieron enseguida, con lo que tuvimos que padecer uno detrás de otro unos emparedamientos en la Muralla del Kremlin, a través de la televisión de La Habana.
Pero no eran esas las novedades, sino lo que se inauguraba en el periodismo del Novedades.
Ahora es preferible leer a vivir, dijo entonces una arriesgada lectora moscovita.
Los periodistas publicaban verdades históricas que impugnaban la santidad del socialismo.
Cansados de sus propias mentiras, ahogados en el fracaso más completo, los dirigentes soviéticos habían decidido no seguir ocultando en la prensa lo que todo el mundo sabía, o lo que era peor, sospechaba en la calle.
Mis amigos se dividían ante aquel escándalo: los que temían que la verdad llegara demasiado lejos y nos quedáramos sin nuestro papi protector, y los que estaban seguros de que era un error transitorio que sería corregido de manera ejemplar, para desgracia nuestra.
Yo, para desgracia mía, no estaba de acuerdo con esas interpretaciones.
¿Por qué?
Pues porque había leído, o por lo menos hojeado, durante muchos años, Literatura Soviética.
Las páginas centrales de la revista, en color, estaban dedicadas no a la literatura sino a la pintura soviética. A veces algún retrato bien hecho interrumpía el estupor o la risa. En otros momentos había páginas dedicadas a algún nombre decimonónico, y uno podía leer el poema de Pushkin a los decembristas en su propia lengua. Pero ocurrió que en medio de esa mediocridad delirante, ya a mediados de la década del ochenta, incluso en esa revista oficial aparecieron unas narrativas francamente contestarias —para el nivel de ellos—. Los novelistas del estado describían una sociedad corrompida hasta la médula, en la que los heroicos dirigentes eran simples oportunistas idénticos a los cubanos, aunque sin mulatas ni mendó.
Excepto que, en alguna novela, ya se inventaba a un dirigente nuevo, que daba la mano a todos, que reconocía errores, que estaba abierto al cambio, que confesaba haber oído en secreto a The Beatles.
De manera que cuando Gorbachov generó sus novedades, yo estaba muy lejos de creer que aquello era un invento, una desviación, una puñalada por la espalda, un errorcito que los patriotas vamos a resolver enseguida.
La literatura tiene un enorme poder cognoscitivo, por muy vigilada que la tengan los brutísimos dictadores, por muy autocensurados que estén los pendejísimos escritores.
Yo veía como normal, inevitable y perfecto lo que ocurría en la Unión Soviética. Pero curiosamente, la declaración de una perestroika, esto es, de una reconstrucción del socialismo desde sus propias bases marxistas, me hizo concebir falsas esperanzas sobre la perdurabilidad de ese régimen social.
Yo estaba harto del socialismo. Y no sólo porque me habían excluido y castigado siempre los mayimbes. Como economista había luchado años por introducir un quark de racionalidad en el caos de la economía castrista. Un tal Pérez y otra gente de poder subordinado había intentado copiar aquí, con cuidados exquisitos, el Cálculo Económico soviético, que era entre otras cosas lo que estaban por liquidar allá. Pero es que aquí hubiera sido al menos una cura de racionalidad, aleccionadora… En cambio, el Economista en Jefe se manifestó en contra de esos métodos capitalistas (aunque soviéticos), Pérez and the gang fueron defenestrados, y yo me fui antes de que me botaran, negado a celebrar mis treinta años como si fuera un trapo. Era 1987.
En medio de este drama personal, el enorme movimiento intelectual desatado por la política gorbachoviana de la glásnost (transparencia informativa), me insistía en que el objetivo no era liquidar el socialismo sino hacer más socialismo, sustituyendo la economía estatal por la social, que era la propiamente marxista. Y yo sabía que no estaban mintiendo.
La inmensa mayoría de los revolucionarios cubanos, incluyendo a los que pasan por intelectuales, nunca leyeron a Marx, o no lo hicieron a fondo. Aunque en la Universidad no nos invitaban a leerlo, yo me impuse la tarea de no terminar el quinto año de la Licenciatura en Economía sin acabarme los tres tomos de El Capital. El primer tomo es una lectura atractiva, Marx era un escritor brillante. Los otros dos tomos son una especie de recopilación de Engels. Marx nunca terminó la que debía ser su obra clave porque jamás pudo demostrar su tesis fundamental (que era intelectualmente falsa: las mercancías no se venden de acuerdo a la cantidad de trabajo empleada en ellas. La tesis en realidad provenía de David Ricardo). Quedé intrigado con esa lectura y me dediqué a la que en realidad es su obra máxima, la Contribución a la crítica de la Economía Política. Estudiando el llamado modo de producción asiático, otra teoría ajena, Marx afirmaba que la causa de su fracaso era… la estatalización de la vida y de la economía, lo que paralizaba el desarrollo de las fuerzas productivas. A los intelectuales soviéticos les pasaba lo mismo que a mí: el socialismo estatal, según Marx, no era marxista.
Marx promulgaba la necesidad de pasar de la propiedad privada de los medios de producción, —que según él se había convertido ya en un freno para el desarrollo de las fuerzas productivas—, a la propiedad social sobre esos medios. Los obreros se convertían en dueños de las empresas y las dirigirían. Por lo tanto, la propiedad estatal socialista era un invento contra Marx. Y se había cumplido lo que previera: el estancamiento social suicida, no sólo en el plano de la producción sino en todas las esferas de la vida social. La propiedad estatal era un estado de apropiedad, necesariamente ruinoso.
Pero había un argumento más fuerte aún para esos soviéticos. Lenin no sólo no había fundado la propiedad estatal, sino que, siguiendo a Marx, en sus últimos días había tratado de frenar sus avances bajo el pragmatismo de Stalin. Lo que sí había hecho Lenin era inventar las mipymes, la Nueva Política Económica (NEP), que resultaba un evidente e imprescindible retorno a la eficiencia capitalista. Para Lenin se trataba desde luego de una política provisional, hasta que los obreros alemanes se sublevaran y vinieran a ayudar en masa a los soviéticos. Lenin nunca creyó que el socialismo podía mantenerse en un país aislado y… sin obreros, y repleto de campesinos brutos y feroces. Pero ese genio que según ellos era Lenin (conservaron su cerebro y lo estuvieron estudiando por años, pero no encontraron ninguna mutación), ni remotamente había entendido algo tan elemental e implacable como es la Realidad. Stalin, un implacable, sí. Había que sobrevivir aislados —la revolución alemana había sido aplastada— o dejarse matar. Eso de la propiedad social quedaba para el futuro. Y también la democracia… soviética. Mientras Lenin agonizaba bajo los cuidados de Stalin —quería ahorrarle sufrimientos inútiles al Líder, para lo cual empezó por ofender a su mujer, que le respondió con una bofetada—, el verdadero líder establecía una dictadura personal, no de grupo, y fundaba la propiedad estatal, de paso matando a millones de campesinos que absurdamente no deseaban que la hoz estuviese por debajo del martillito. Pero Lenin hizo unos esfuerzos postreros. Escribió una carta contra Stalin que debía ser leída en el Congreso del Partido. Se hizo discretamente, por respeto a la chochera del enfermo… Y un par de artículos más, uno de ellos orientado a no perder el rumbo de la soñada propiedad social. La chochera llegaba al extremo de concebir a la Unión Soviética como una confederación, es decir, que las repúblicas tenían derecho a separarse (él mismo había admitido la independencia de Finlandia). Al fin el genio estiró la pata, lo convirtieron en momia contra su voluntad, la Unión Soviética era ahora la misma prisión que el Imperio Ruso, la dictadura de la clase obrera era la dictadura de Stalin, que desde luego nunca fue ni obrero, los campesinos ricos y medios fueron masacrados, encarcelados y robados, y la Propiedad Estatal no sólo fue declarada un triunfo, sino que empezó a ser proclamada como la panacea para el mundo entero, a nombre de Marx y de Lenin.
El discurso de los perestroikos era pues objetivo. Declaraban que había que reconstruir el socialismo volviendo a Marx y a Lenin. Más socialismo, regresar a la pureza original.
En Cuba algunos lo habían sabido siempre… Jesús Díaz había publicado en la revista Pensamiento Crítico el Diario de las secretarias de Lenin, donde las fieles mujeres describían paso a paso el asesinato por tortura física y moral del líder Uliánov. Incluso hoy es un documento estremecedor. Yo nunca tuve simpatía por Lenin, que a mi juicio era un mediocre revisionista de la teoría de Marx. Pero lo que le hicieron en sus últimos días, sin dejar de ser un castigo merecidísimo, me hizo tenerle un mínimo de respeto humano, hasta hoy.
La distinguida plataforma política de los renovadores del error me impresionó mucho. Sus sinceros y cultos defensores estaban apoyados por el poder máximo del Partido, pero podían perderlo en cualquier momento, y sus cabezotas con él. Seguí, pues, como muchos otros cubanos, día tras día las novedades que venían de Moscú, y sus promesas de unos Tiempos Nuevos, el semanario que expresaba criterios aún más radicales que el renovado periódico.
Hasta que el Jefe se enteró y prohibió toda la prensa soviética en el territorio nacional.
Por supuesto, la tesis del retorno era seductora para los soviéticos, no para cualquiera que no lo fuera. No explicaba cómo la traición había durado tanto. Pero su núcleo, el de los obreros dirigiendo las empresas, no era creíble. Ni siquiera para mí, un joven castigado con la desinformación y la amenaza. Mi libro sobre el pensamiento económico de Martí, que había terminado a los 26 años, y que ahora algunos consideran un clásico del marxismo en Cuba, seguía preso.
Es que yo recordaba aquellas consignas de una tela enorme que sacaron unos manifestantes por la calle 23 de La Habana… durante el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes de 1978. Yo acababa de cumplir 21. Tito, Autogestión, No alineamiento. Sí, el dictador yugoslavo había tratado de que las empresas se autogestionaran y no fueran dirigidas por el Estado. Probablemente Milovan Djilas se reía de eso. La autogestión no era propiedad social pero al menos demostraba una compresión de la incapacidad del estado para dirigir la economía. El Cálculo Económico soviético también apuntaba en esa dirección, pero sólo en los teóricos más arriesgados… Yo mismo había luchado ridículamente por lograr algún avance microscópico con esa otra utopía resplandeciente.
Así y todo, yo seguía los acontecimientos. Casi deseaba equivocarme. Como tantos otros compatriotas, sabía que un fracaso allá lo pagaríamos cruelmente aquí.
En fin, Gorbachov permitió que en algunas empresas, como experimento, los trabajadores eligieran libremente al gerente.
Y, desde luego, fue un fracaso.
Los renovadores del socialismo no tenían nada que renovar. Pues si la propiedad social, como teoría, es muy bella, y en todo caso enemiga del horror de la propiedad estatal, tiene un pequeño problema: es imposible.
Nadie va a una empresa con la intención de dirigirla, sino de encontrar medios de vida y de progreso. Sólo un grupito de gente con vocación por la dirección, o peor, por el mandonismo, va a la empresa a dirigir. Y de paso, qué casualidad, a lucrar con esa vocación, sin excluir el fraude, el robo y el abuso.
Yo había trabajado ya en el campo y en la ciudad, en la producción, en los servicios, en la investigación científica. Mi especialidad era el Management, así que indagaba continuamente sobre el asunto. Nunca encontré a nadie con ganas de dirigir la empresa. A todos les parecía una perspectiva horrible y, sobre todo, ajena. Incluso los mayimbitos locales no tenían ganas de dirigirla, sólo de seguir pasando por jefes y recibir los salarios y los para ellos espléndidos beneficios colaterales.
¿Incultura? No. Todavía en la época de Carlos Marx podía soñarse con unos obreros cultos que sabrían qué hacer con la máquina de vapor rota. ¿Decidirían los empleados de la empresa donde yo trabajaba como informático, si debía seguir con Windows o pasar a Linux? O por lo menos, ¿seguía con el Pascal o me pasaba definitivamente a la Programación Orientada a Objeto?
¿Elección del gerente? Soborno. Con una cierta cantidad de mujeres, electo el más mujeriego.
¿Cuba?
Aunque no lo vi entonces, recuerdo ahora aquel pasaje de El fondo del aire es rojo, formidable documental de Chris Marker. Ahí vemos a Salvador Allende quejándose de que la sala está vacía de obreros, cuando el Presidente de los obreros ha ido a conversar con y para ellos. Fuera del horario de trabajo… Cómico error, a la larga trágico para él y para su país.
En algún momento, supongo, los perestroikos deben haber comprendido que eso del Retorno a la Pureza era otra vez la misma fábula.
De ahí que un grupo se pusiera fuera del juego. Eran los seguidores de Boris Yeltsin.
Mientras, el honrado intento de Gorbachov de romper la burocracia estatal se hundía. No se podía acabar con ese monstruo en un estilo gris, cuidadoso del barniz de uñas, planificado, tranquilo. Gorbachov era un buen líder pero absolutamente nadie podía lograr ese resultado complaciendo a todos y en una atmosfera de comprensión, orden y armonía. Gorbachov era un revolucionario que no sabía hacer una revolución. Él mismo era un burócrata.
Por otro lado, la glásnost había abierto la discusión sobre la naturaleza y posibilidades del socialismo, pero también otros muchos.
Resultó que la federación soviética era un fraude. No sólo aparecieron lituanos, armenios o kazajos, gente enigmática, sino que nos enteramos de que había rusos. Gorbachov sermoneaba: es que nos apartamos de Lenin, necesitamos una confederación, y además con libertad para escoger el régimen social que a las repúblicas les guste. Intentó crear un nuevo Tratado de la Unión, y estaba revisando sus papeles para que las repúblicas, es decir, sus comunistas en jefe, lo firmaran el día siguiente, cuando vio pasar un soldado por la ventana de la mansión.
Hacía rato que estaba preso y, a pesar de su glásnost, no se había enterado.
Llegué yo pues muy confiado a mi departamento de informática de la empresa, donde se reunían todos los profesionales contestatarios. Excepto un ingeniero joven que me dijo con una suavidad tranquila: Gorbachov ha sido sustituido.
El estado de cólera que seguramente había previsto el siempre silencioso ingenierito me duró apenas unos segundos.
Hasta hoy creo yo en un comunista, dije. Y lo he cumplido.
Esa noche vi el noticiero de televisión, un sacrificio en mi caso. Los locutores estaban felices, relajados, después de muchos meses de rabia inocultable. Unos generales habían eliminado al loco, y no habría de seguir por mucho tiempo el periodo especial, que todavía no tenía nombre pero ya estaba matándonos de hambre.
El ingeniero de juguete y las bellezas del NTV expresaban la seguridad de que el papi volvería a abastecernos, como siempre y para siempre. Todo tranquilo, soportable, gris.
Nada de Alicia en el pueblo de maravillas, muchísimo peor que una novela contestataria de Literatura soviética. Qué manera de reír.
Pero el mundo no dependía de ese papi, y estaba estupefacto con la noticia de un golpe de estado militar en la segunda superpotencia del planeta. Sólo unos estúpidos podían haber hecho eso, pero eran estúpidos delirantes y con armas nucleares.
Al día siguiente apareció el histórico editorial de Granma, asegurándonos de que, por estar dotado de armas nucleares, el estado soviético iría bien.
Ningún gobierno reconoció a los golpistas. Excepto el Granma.
Los estúpidos resultaron ser además cobardes, y al tercer día se rindieron. El pueblo no los había apoyado; y había triunfado en las calles, o más bien arriba de un tanque, un verdadero comunista revolucionario, el mismísimo Boris, presidente de Rusia (no sabíamos que Rusia existía), y que proclamó una revolución democrática (con comunistas de toda la vida), destruyó lo que quedaba de la Desunión (sólo con los dirigentes rubios europeos, a los trigueñitos de Asia ni los llamó), y acabó de hecho con el que fuera su partido (aunque ya lo había prohibido el sobreviviente Gorbachov). El día de Navidad de 1991 Gorbachov renunció casi llorando, porque sólo le habían dejado un buró y una silla, a la presidencia de su ya inexistente país; y el trapo rojo con la hoz medieval y la otra cosa pornográfica descendió de la cúpula del Kremlin para siempre jamás.
La reacción aquí no se hizo esperar. Yo quemé o saqué de la casa todos los papeles que pude, pero ya el 9 de octubre estaba tras las rejas por tres días.
Creían que yo era un perestroiko. Me invitaron a irme de inmediato para la Desunión Soviética.
Unos meses atrás mi amigo el ingeniero e informático Antonio Domínguez me había preguntado qué pensaba yo, en fin de cuentas, de la perestroika.
Es una revolución desde arriba, le dije, y era como si las palabras se me salieran de la boca. Y una revolución desde arriba jamás será útil sino para los de arriba. Eso no tiene nada que ver con José Martí.
Gorbachov vio casi morir a su esposa en esos días con un derrame cerebral. Yeltsin el demócrata del futuro se convirtió en un déspota ruso auténtico, a fin de destruir el aparato productivo y político del socialismo, mediante una terapia de choque capitalista que hizo más miserables a los pobres y creó una casta de multimillonarios ladrones. Sintiéndose enfermo además de alcohólico nombró, como si fuera un emperador romano, a un general de la KGB como adorable sucesor. El guataca lo pateó en cuanto tuvo el poder, y ahora, después del exitazo de la terapia, está al frente de un gobierno de multimillonarios, él mismo multimillonario sin explicación posible, que ha desatado una gloriosa invasión imperialista contra su vecino, a fin de destruir el imperialismo de Occidente para gloria de Rusia, y para la admiración del Partido Comunista de Rusia, que sigue ahí y con mucha fuerza. Y también aplaude el Pueblo que, sin glásnost —porque te pueden tirar por el balcón—, dice que sí, que vale la pena dar La vida por el zar, ópera nacional rusa.
La perestroika ha sido un éxito total.
Se acabó la propiedad estatal y se la repartieron los de arriba.
La gente de arriba está mejor que nunca. Ni sospechaban lo rico que es el capitalismo.
Los del medio consideran que lo de antes era peor.
Los de abajo, en el ataúd.
Para alegría de tanto cubanito flojo, interesado o déspota de nacimiento, y hasta con apellido ruso, en Rusia todo sigue aristocráticamente igual.