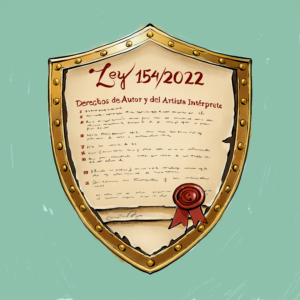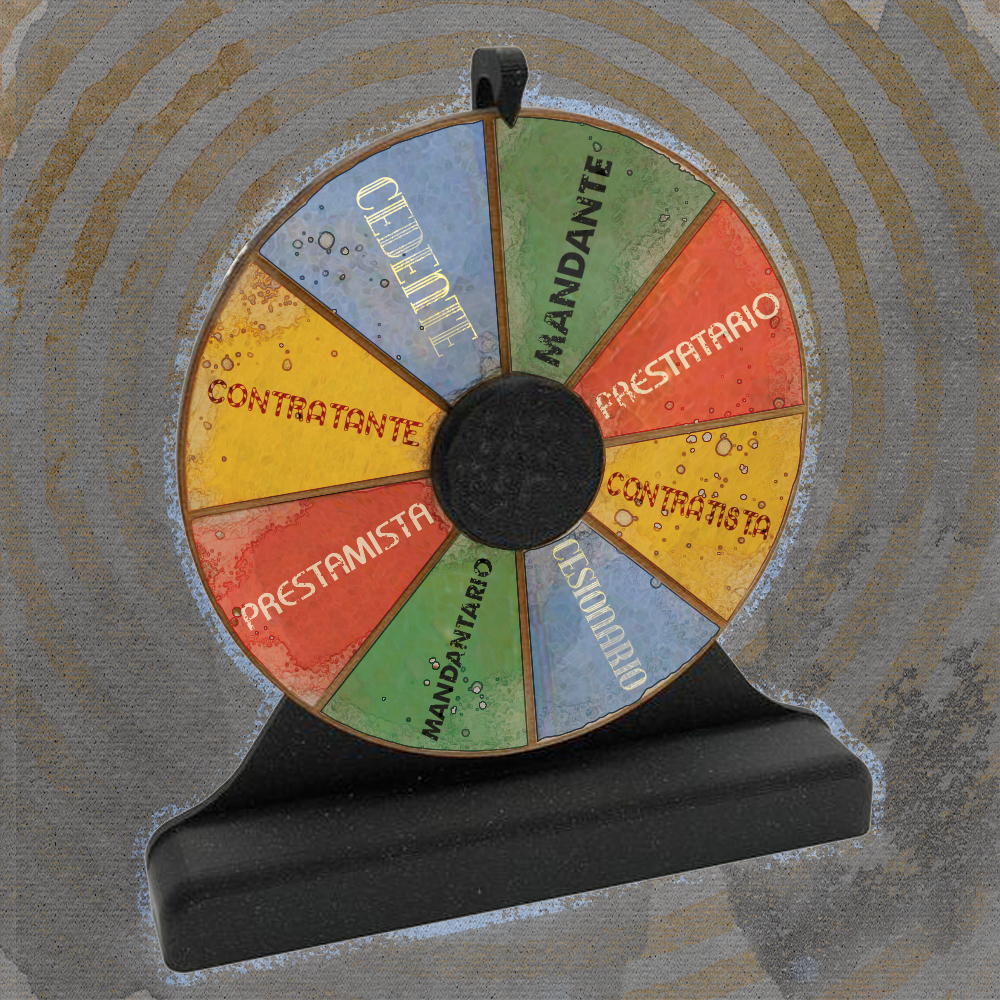
Quedó planteada, con anterioridad, la promesa de recorrer los contenidos habituales de un contrato que involucre materialmente los derechos de autor. Nunca se insiste demasiado que existen muchas opciones en este sentido, pero es más fácil comprender el tema siguiendo un camino particular. Por eso describiremos los contenidos que podrían encontrarse en un contrato de cesión de derechos. Haremos hincapié, claro está, en aquellos que son esenciales para la validez del negocio jurídico, aunque el estilo de presentación pueda variar. El objetivo es servir de ilustración a una parcela importantísima del derecho, que no sólo tiene relevancia para los derechos de autor.
Podemos comenzar por repetir, una vez más, que los contratos son una expresión de la autonomía de la voluntad de las partes. El límite que les impone el ordenamiento jurídico suele buscar que exista equilibrio contractual y se protejan la buena fe y el interés general. Las partes pondrán las cláusulas que estimen convenientes siempre que no contravengan ciertos límites establecidos por la ley y el interés público. Cumpliendo estos requisitos, si todo va bien entre las partes, el poder público no tendría por qué intervenir en la relación contractual.
Lamentablemente, esto no siempre es así. Surgen desacuerdos y conflictos que llevan al afectado a buscar apoyo en un tercero que ayude a resolver el contencioso surgido entre los contratantes. En esta necesidad de prevenir conflictos y facilitar su resolución radica la utilidad de un contrato bien elaborado. No sólo puede orientar a los firmantes en su cumplimiento sino servir como medio de prueba del negocio.
El contrato, no obstante encontrarse en la esfera de la autonomía de la voluntad, es fuente de obligaciones que necesariamente deben cumplirse. Ahí radica precisamente la razón de su existencia. Las obligaciones contraídas deben cumplirse. Los derechos adquiridos pueden exigirse. Para ello cuenta con la tutela judicial que mueve al poder público a hacer que la parte infractora cumpla su obligación.
Dicho esto, pasemos a revisar los elementos habituales que podemos encontrar en un contrato de cesión de derechos. Especialmente, aquellos que son esenciales y sin los cuales no tendría validez. Comencemos por algo muy básico pero que de ningún modo puede faltar: la identificación de las partes. Suele estar presente en el encabezado y tiene la reputación de ser la que con menos interés se lee. Es obvio que las partes contratantes deben estar identificadas. La importancia de este detalle, sin embargo, a veces se nos escapa.
La identificación puede prestarse a ambigüedades. Si se dificulta la determinación de una de las partes, el contrato se hace imposible de realizar. Por eso se suele utilizar el nombre, algún documento de identidad, el domicilio legal, y cualquier otro elemento que sirva a la identificación precisa. Una vez identificadas las partes con los datos necesarios, se suele simplificar la forma de referirse a ellos. Así, en el resto del texto se le menciona con un término relativo al rol que, de acuerdo al tipo de contrato, le corresponde.
Por ejemplo, podría tratarse de un contrato de cesión de derechos. En ese caso se suele llamar cedente a la parte que cede y cesionario a la parte a la que le son cedidos estos derechos. Cuando es un contrato de préstamo serían prestamista y prestatario. Si el contrato establece un mandato, serían mandante y mandatario. Si es de prestación de servicios, contratante el cliente y contratista el que presta el servicio. En principio no hay una regla fija en relación con esto. Sirve sólo para facilitar la lectura del contrato mientras se especifica el rol de cada cual.
Ahora bien, a la identificación de las partes debe seguir una parte declaratoria. En ella, los contratantes se reconocen con capacidad para realizar el contrato. También manifiestan su interés en establecer la relación contractual y los motivos que llevan a ello. El primer punto, el de la capacidad que ambos se reconocen, es de vital importancia. Si una de las partes carece de la capacidad para obligarse, el contrato puede ser nulo o anulable según sean los particulares del caso.
Todas las personas disponemos de capacidad jurídica o capacidad civil. Esto quiere decir que todos podemos ser titulares de derechos y obligaciones. Basta con ser una persona. En el caso de las personas físicas, esta capacidad suele adquirirse desde el nacimiento biológico. En el de las personas jurídicas, desde su constitución legal. Ahora bien, la capacidad que se necesita para celebrar un contrato y a la que se refiere la declaración, es la capacidad de obrar.
Podemos tener capacidad civil, ser titulares de derechos y obligaciones. Eso no significa que podamos ejercer esos derechos o adquirir obligaciones válidamente por nosotros mismos. Para ello necesitamos, además, capacidad de obrar. Los menores de edad, por ejemplo, generalmente carecen de capacidad de obrar. Su capacidad civil les permite adquirir bienes por herencia, pero al no tener capacidad de obrar no pueden disponer de ellos. Pueden ser propietarios de una vivienda, pero no venderla. Para hacerlo necesitarían llevar a cabo un procedimiento legal específico que generalmente incluye autorización judicial. Además de la minoría de edad, existen otros casos de incapacidad para obrar. Ya sea por deterioro de las capacidades cognitivas, ya sea por alguna limitación de las facultades intelectuales.
Lo esencial aquí es el consentimiento. Este debe formarse en el interior de la persona y ser manifestado de manera inequívoca. Cuando no se puede determinar con precisión ese consentimiento, se necesitan apoyos especiales. En algunos casos, la manifestación del consentimiento es imposible, como en el caso de los menores de muy corta edad. En otros, se presume la necesidad de ayuda externa, como en el caso de los menores que se acercan a la mayoría de edad. De cualquier manera, al celebrar un contrato, deben tenerse presentes las condiciones de las partes en relación con su capacidad de obrar. Si alguien carece de ella o la tiene limitada, será necesaria que intervenga un representante o se den otros pasos legales para validar el contrato.
En la declaración inicial puede incluirse también la descripción de la obra. Este es otro de los requisitos legales que de ninguna manera puede faltar. La descripción de la obra debe ser suficiente como para que no arroje dudas respecto a su identidad. Podría darse el caso de un largo inventario de obras y que su inclusión en el texto del contrato fuera considerada engorrosa. Cabría la posibilidad, entonces, de referir a una descripción en un documento aparte. Habría que anexarlo al contrato con todas las formalidades que esto conlleva. Incluiría la firma de las partes en cada hoja de ese anexo o la firma final, con estampado de iniciales en los márgenes cada página. Cualquier procedimiento que haga evidente la conformidad de ambas partes con su contenido es válido.
Para completar esta sección introductoria del contrato, correspondería indicar su objeto. Esto es clave pues se trata del propósito central o razón por la cual se establece la relación contractual. El objeto debe estar inequívocamente establecido si queremos tener algo más que un pedazo de papel escrito. Si se trata de la cesión de los derechos de explotación sobre una obra, es aquí donde se describe. El objeto del contrato incluirá los derechos que se ceden y otros detalles que podrían plantearse en este punto o en otros lugares del contrato. Lo importante es que la lectura del objeto del contrato revele por sí sola el tipo de contrato que se establece.
Este punto es central. Los demás elementos del contrato están en función de su objeto. Pueden ser elementos muy relevantes, pero su finalidad es que el objeto del contrato pueda realizarse cabalmente. Estamos hablando de los contratos en los que se ceden derechos de explotación sobre una obra. Las partes podrían insertar cláusulas separadas para establecer si la cesión es exclusiva o no. Podrían referirse luego a la duración por la que será efectiva o su ámbito geográfico. Pero también podrían incluir todos estos puntos en la exposición del objeto del contrato. Ninguna regla lo impide. Todo depende de la claridad y contundencia que quiera darse a la estructura. Un contrato extenso se beneficia de que cada elemento esté plasmado en una cláusula independiente. Se facilita así su consulta y citado.
Próximamente continuaremos revisando otros aspectos como los derechos y obligaciones de las partes y las numerosas cláusulas accesorias que pueden ser incluidas.