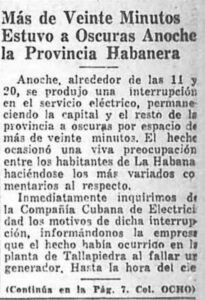Lévi-Strauss afirmó que la traducción de un mito es siempre otro mito: un teorema que puede aplicarse tanto a las religiones (judaísmo-cristianismo), como a la política (capitalismo-liberalismo), pero lo que a mí me desvela es hasta qué punto los mitos, o dicho de forma menos grave, las creencias, moldean una sociedad y acompañan a una nación a veces desde su mismo surgimiento. Con mayor fuerza que las mutables y cegadoras ideas, las creencias, mitos y leyendas se enquistan en nosotros abriéndonos los ojos ante lo que nos negamos a ver: aquello que en el fondo somos.
En Cuba, donde el monstruo mitológico del comunismo nació en su malformación estalinista, hay a pesar de esto una creencia arraigada que sobrevive desde hace más de cuatro siglos. El culto a la Caridad, no necesariamente a la virtud teológica del catolicismo, sino a su plasmación en la Virgen, madre de Dios para los católicos, Ochún en el sincretismo yoruba o Cachita en la sabiduría popular, viene jalonando nuestras hambres espirituales desde el momento en que amasamos el barro primigenio del nacionalismo.
Parece una revelación harto significativa: por el lenguaje de la fe heredada de la madre patria, la madre de esa fe comunicó a unos mestizos —la nueva patria— su virtud rectora. “Yo soy la Virgen de la Caridad”, estaba escrito en una tabla que fijaba la figura hallada en el mar, según contó uno de los alucinados testigos. Los tres mestizos, no criollos, fueron en busca de sal y encontraron la sal de la vida. Así de simple.
Cuando de niño escuché la historia no podía hallar la raíz del milagro. Aun siendo de una ciudad de tierra, tropezarse un objeto flotando en el mar se me antojaba la cosa más corriente del mundo. Pero allí estaba la tabla legendaria con la famosa inscripción, que me atraía sobre el niño-dios en la mano izquierda o la cruz de oro en la diestra. Desde entonces ese pedazo de madera no ha dejado de ser tabla de salvación para mis compatriotas y, debo decirlo, para mí también.
La Virgen transitó desde la bahía de Nipe hasta el santuario de El Cobre, donde se le venera hoy. Como los españoles arrasaron en la isla con la escasa riqueza y población precolombinas, nuestra Virgen tardó en acriollarse. No había con qué. A diferencia de México, donde los jesuitas crearon el mito de Tonantzin-Guadalupe para llegar al corazón azteca, la nuestra se fue mixtificando con las cepas que poco a poco esparcía el nuevo hombre de la patria. Al igual que este en lo político, la actitud del culto extendió la distancia con el catolicismo rancio de la metrópoli. El oro de la cruz, que hubiera desquiciado a los mexicanos, fue sustituido simbólicamente por un mineral autóctono y pobre en comparación con el primado metal, pero rico en cuanto a que provenía de la tierra de Santiago de Cuba, por aquella época llamada simplemente… Cuba.
No intento aquí un panegírico nacionalista de uno de nuestros mayores símbolos, pero nótese que una réplica de la Virgen presidía los altares de las casas de muchos potentados criollos en la colonia; que su imagen acompañó luego a las huestes mambisas, cuando estos potentados renunciaron a sus riquezas por la gloria de la patria, y que en 1962 nos topamos nada menos que a Fidel Castro sosteniendo una Virgen de la Caridad y postulándose a delegado del parlamento como representante por el poblado de El Cobre. Cuando el símbolo llega a los estratos de la manipulación, uno comienza a mirar en sus raíces, podridas por la historia.
La advocación mariana nos pedía fijarnos en la virtud, pero nos hemos concentrado, oportunamente, en el patrocinio. Si ella es la caridad podemos reclamarle lo que sea, para eso se nos ha aparecido a nosotros, pobres víctimas de las circunstancias. ¿Acaso ya nos atrevimos a repetir la caridad de los patricios del XIX, saliendo en minoría a la manigua para alcanzar la libertad de todos? ¿Somos siquiera caritativos con el prójimo, al que durante años denunciamos al poder totalitario y al que seguimos dejando desamparado en las cárceles de Cuba? La caridad se opone a la envidia y a la animadversión. ¿Cómo, entonces, permitimos el avance de las fuerzas oscuras de la revolución castrista? ¿Cómo las seguimos tolerando hoy?
Cuba es un país laico, mas no en el sentido en el que es laica la república francesa; no somos devotos como los mexicanos, ni moralistas como los estadounidenses. Nuestra religión oscila, causa y consecuencia de la pasividad política y la ausencia de libertad, entre la fe desesperada del penitente y el regocijo del fanático. A la caridad de nuestro bautizo nacional la traducimos, antonomásticamente, en solidaridad, que unos pocos y más tarde muchos se encargaron de convertir en socialismo, miseria y desarraigo.
Pero la caridad no es la limosna ni el agasajo, aunque sean sus sinónimos en el diccionario de la lengua. La caridad que necesitamos los cubanos no puede ser un mito trocado de otro mito, sino una verdad que seguimos sin comprender y que, de no comprender nunca, nos sorprenderá naufragando a la deriva. La caridad es amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás como a uno mismo. De lo primero, ya Antonio Machado demostró sus dificultades para lograrlo. En cuanto a lo segundo, te toca a ti, cubano, aprender a respetarte como individuo y como ser social, antes de aspirar a construir una sociedad justa y caritativa. Que la Virgen de El Cobre nos ayude.
(Publicado originalmente en La Hora de Cuba).