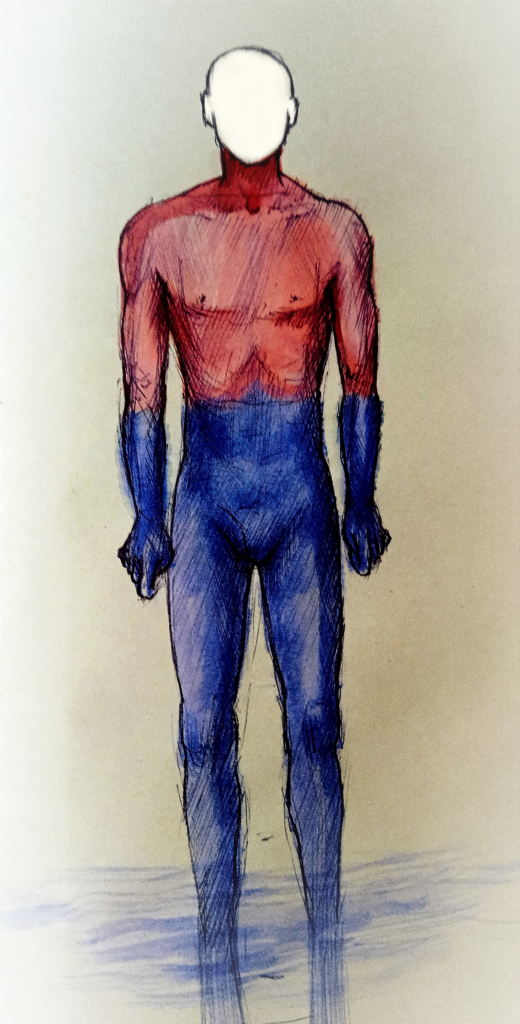
Leyendo, en la infancia, Los quinientos millones de la Begún, novela de Julio Verne, me desconcertaba el odio que el escritor francés sentía por los alemanes. En aquellos años ya había empezado el proceso de la unificación de Europa, y aunque se escuchaban los ecos de la Segunda Guerra, ese odio se me antojaba una antigualla inexplicable. Verne, que ni siquiera era el autor de la idea de la novela, nos describe el enfrentamiento de dos ciudades, Franceville, capital de la libertad, la paz, la salud, el buen sentido de la vida, la fraternidad, y la Ciudad del Acero, el régimen de un alemán totalitario dedicado a la guerra. Algo de eso había pasado finalmente, sí… pero se había acabado. Tardé muchos años en entender cómo el odio entre franceses y alemanes casi le pone fin a la humanidad. Pues me decían que sólo se trataba de Adolfo Hitler, un jefe.
Es imposible resumir aquí el odio secular entre estos dos pueblos. Pero véase ese momento del año 1871, cuando es proclamado el Segundo Reich, el Imperio que unifica los estados alemanes bajo el mando de un jefe, el rey de Prusia. La ceremonia religiosa no se efectúa en un templo de Berlín, sino en el palacio de Versalles en París. Los alemanes le han ganado la batalla a Napoleón III y el Imperio Francés se ha derrumbado para siempre. Me refiero a la institución política, porque la república que lo sustituye seguirá manteniendo y ampliando el imperio colonial francés. En cambio, los victoriosos alemanes se lanzan a crear no una democracia republicana sino una copia del imperio que acaban de derrotar, un régimen autoritario pero con elementos de democracia mayormente demagógicos, un capitalismo con libertades controladas por la antigua nobleza, siempre bajo la voluntad del keiser, que medievalmente sólo respondía ante Dios. Lo divertido del asunto es que el prusiano Guillermo en realidad no asume el título de emperador alemán, sino sólo el de emperador. Se ve a sí mismo como un jefe militar, y evita imponerse legalmente a los otros reyecitos, príncipes y duques de Alemania. Su gobierno, o mejor dicho el de Bismarck, su canciller o primer ministro, que es el verdadero poder, llevará a Alemania a una época de esplendor económico capitalista. Para aumentarlo a Alemania le hacen falta colonias, y el hijo del keiser, de quien uno de sus generales decía que era un cobarde de pies a cabeza, desata la Gran Guerra, con sus veinte millones de muertos.
Y ya saben: pierden, y este segundo o segundón keiser huye a Holanda para dedicarse, con casco y bigote, al cultivo de rosas, y le dan un premio por ellas como si no fuera responsable sino de su jardinería aristocrática tal vez manejada por sirvientes; y Alemania es sometida por los aliados, pero sobre todo por los franceses republicanos, a una miseria y una humillación difíciles de soportar para los antiguos héroes de Versalles. Obsérvese que primero admiten un jefe que tiene un jefe, el Canciller de Hierro, y luego un segundo jefe, cultivador de rosas. Los héroes creen que ese ha sido el problema. Y entonces surge de la nada, o más bien de un movimiento obrero ridículo, el jefe Adolfito. Que proclama un tercer Reich. Lo que cuesta otra devastación para el país, su ocupación y división por el enemigo, y sesenta millones de muertos.
Verdaderamente Alemania es un país admirable. Se ha levantado dos veces de la ruina que le han causado sus jerarcas, para presidir, con pura civilización tipo Franceville, y sin armamentismo tipo Ciudad del Acero, una Europa pacífica, poderosa y creciente, que ya no busca colonias. Sin necesidad de jefatura internacional, real o formal. Sin conductas imperiales. Sin necesidad de jefes militares o iluminados y referidos a Dios. Y al precio de una rendición incondicional.
Desde luego, este es un resultado europeo, y costosísimo para Europa y el mundo. Pero nadie escarmienta por cabeza ajena. El culto del Jefe continúa en áreas de menos experiencia histórica y política. Y aunque la idea republicana tipo Franceville intenta imponerse en lugares tan imprevisibles como Nepal o Madagascar, presenciamos un retorno al Culto del Jefe en viejas y ricas regiones republicanas.
Veamos, hoy, el caso de Rusia.
Cuando el Imperio Ruso se llamaba Unión Soviética, el culto del jefe evolucionó con bastante rapidez hacia una dictadura de clase y de grupo. Fue criticado el culto de la personalidad de Stalin y apareció una generación de déspotas que se repartían la cómoda aunque nunca brillante tarea del despotismo: Brezhnev regenteaba el Partido, Kosiguin el Soviet Supremo, y otro que no recuerdo era el Primer Ministro. Ah sí, Tíjonov. Ninguno de ellos poseía carisma ni autoridad de jefe. Brezhnev era un modelo de grisura burocrática, y cuando lo hicieron mariscal, sin mérito militar alguno, dijo que al fin había sido ascendido. Sus dos sucesores duraron poco y fueron envasados como él en la muralla del Kremlin con solemnidad, mientras el socialismo se hundía a ojos vista. Entonces nombraron a un señor saludable con carisma y amigos, Gorby, que había sido criado como un burócrata de lujo y había fracasado en todo, excepto en destacar entre gente nula, y subir en el escalafón y sustituir al club de ancianos despóticos. Gorbachov es un buen ejemplo de un jefe bien dotado y sin embargo fracasado. No podía mejorar el socialismo, porque era inmejorable, ni tampoco sustituirlo por una democracia más o menos escandinava como hubiera querido. La realidad y su propia mente, por no hablar de su propia gente, se lo prohibían.
Cuando una sociedad clama por un jefe, debe preguntarse por qué y para qué. Porque puede arruinar la vida y la capacidad de un jefe positivo, o caer en manos de gente peor para resultados traidores.
Ese fue el caso de Boris Yeltsin, un hombre sin el carisma de Gorby, pero con más astucia y sin demasiados compromisos. Organiza varios golpes de estado: el que le da a los golpistas contra Gorbachov, el que le da a Gorbachov cuando fracasa ese golpe, el que liquida la Unión Soviética sin consulta popular, y el que acaba con su propio parlamento a cañonazos, con quinientos muertos. La sociedad rusa admite esta serie de revoluciones porque está desesperada por salir del socialismo. Pasar de la economía estatal a la privada y liquidar el poder político de los comunistas era en efecto la primera tarea, y cuán difícil. Yeltsin destruye el socialismo y para lograrlo acaba con su propio liderazgo. Gorbachov se fue limpio y no le impuso nada a su país ni al mundo. Ha sido el único gobernante democrático en Rusia, hasta donde Rusia se lo permitió. Yeltsin se mantuvo en el poder con el apoyo de los nuevos ricos capitalistas, causó una crisis popular espantosa de la que ahora acusan a Occidente, y terminó solo, alcohólico y cardíaco en el Kremlin, sin haber podido generar más que destrucción, y por lo tanto sin un sucesor natural. Había creado los institutos de la democracia pero nunca actuó como un demócrata, sino como el príncipe de la Nomenclatura que siempre fue. Ni el país ni sus institutos de juguete habían generado un líder sucesor y auténtico. En Rusia nunca hubo idea de la libertad y siguen sin tenerla. Ningún Varela, ningún Martí allí. No quieren libertad sino grandeza. Imaginaria pero grande. Como un emperador romano que designaba al próximo porque le gustaba como amigo o como novio, cuando Yeltsin ya no puede más asombra al país nombrando a un individuo más gris que Brezhnev. Enseguida muere viendo cómo el hombrecito lo ignora. En resumen: Rusia pasa de un líder real pero necesariamente fracasado, Gorbachov, a un líder exitoso pero sólo en materia de destrucción, que se destruye a sí mismo, Yeltsin; y termina en un jefe que hace retroceder al país a los tiempos de Stalin, aunque esta vez dispuesto a la guerra contra Occidente por el dominio del mundo. Ni Iván el Terrible ni Pedro el Grande ni Uliánov el intelectual ni el acerado Stalin soñaron una tan imposible pesadilla.
Ahora bien, el hombrecito gris se instala en la cresta de la ola. El capitalismo de Yeltsin al fin funciona de alguna manera, la crisis es dejada atrás, y este mediocre éxito es atribuido poco a poco, mediante una campaña mediática donde el hombrecito se muestra siempre humilde aunque ejecutivo, a las condiciones personales de este individuo que pinta, toca el piano, se baña en hielo, es judoca con muchas victorias, practica deportes extremos, da conferencias de prensa interminables, y todavía habla alemán, porque era espía. Cuando ya ese país sin referentes democráticos se ha convencido de la excepcionalidad de su jefe, esta cosita se lanza a defender la consabida excepcionalidad de Rusia, un país excepcionalmente grande, con enormes regiones muy despobladas y muy heladas. En realidad, él no pasa de esa percepción que tienen los rusos de ser muy grandes, geniales, sublimes, únicos; pero hay teóricos que le dicen que así es y será, y que el Destino Manifiesto de Rusia es derrotar al Occidente decadente y depravado. Vean el escudo de Rusia: San Jorge mata al dragón. Ahora el espía se ha vuelto cristianísimo y se decide a salvar al mundo, invadiendo al vecino de al lado gobernado por un drogadicto travesti, en una operación militar especial que dura una semana. Luego se seguirán conquistando los territorios de Moldavia, lo que queda de Georgia, etc… Se ha dicho que quiere recuperar la Unión Soviética: no, Yeltsin la disolvió sin contar con los países asiáticos, y este señor no está interesado en el Oriente, del que ya tienen bastante, sino en Occidente, que es el Dragón.
El resultado ahora mismo es el hazmerreír de una superpotencia que no logra derrotar al vecino débil y bastante desamparado, ni siquiera en tres años de guerra convencional; y una constante amenaza de guerra mundial nuclear en la que Rusia tampoco pudiera vencer. La excepcional Rusia semeja una provincia de su antigua enemiga China. Treinta años después de haber sido reducida a cenizas, Alemania era de nuevo una potencia industrial y un país de ciudadanos. Más de treinta años después de un cambio con muy poca violencia y ninguna destrucción, Rusia está por debajo de Brasil en cuanto a producción y derechos humanos, y depende de la exportación de materias primas como un país cualquiera del Tercer Mundo. Este sublime jefe es un fracasado mucho mayor que los anteriores. Se asemeja a Adolfito, excepto que carece de porte.
¿El pueblo ruso apoya mayoritariamente a ese individuo? Dicen que sí, pero el que se atreve a decir lo contrario es tiroteado, envenenado, matado bajo custodia, tirado por el balcón. Con todo, es asombroso que un pueblo brillantísimo y con un mínimo de institutos democráticos no se rebele ya contra este sin sentido, por no hablar de inmoralidad o sicopatía.
La desgracia de estos Jefes radica en que carecen de la originalidad y excepcionalidad que se atribuyen. Asumen la peor herencia del país que desgobiernan, el conjunto de frustraciones y tentaciones del mal que han arrastrado por décadas o siglos sin que la obra colectiva haya logrado eliminarlas o controlarlas con la acción responsable y mancomunada. Atenidos a lo peor, dejan a lo mejor convertido en fantasía o ridículo, y sobre todo en maldad que hay que combatir. Fracasan. Lo mejor, lo real, se imponen. Francia y Alemania son hoy lo mismo porque siempre fueron lo mismo. Rusia es Occidente o es nada, una imposible colonia china. A menos que China se quite la máscara y se conduzca como un país occidental, lo que tampoco es imposible.
La idea del Jefe debió morir en Occidente con Napoleón, un militar que usaba la abeja como símbolo, y pudo haber creado un pueblo de trabajadores modernos, como previó en su brillante Código. Pero se creyó águila y perdió hasta la vergüenza. Después de haber abdicado el poder, dijo que iba a dedicarse a la Ciencia. Luis XIV creía ser un brillante bailarín, y lo aplaudían en Versalles. Después de Napoleón, Francia quedó dañada y desorientada por décadas, incluso con ese sobrino emperador que debía alcanzar al fin la gloria nacional prometida por el tío, y cayó preso de los alemanes.
Cuando usted clama por un jefe, está confesando que ni usted ni sus conciudadanos son capaces de dirigir el país, o que ni siquiera tienen idea de cómo hacerlo. Y está permitiendo que las peores ideas se impongan en su país.
Pero no, el mundo sigue atenido a la necesidad o a la utilidad de los Jefes, no a la construcción de sociedades participativas que hagan realidad los presupuestos de la democracia. Porque la democracia está lejos de ser el gobierno ideal, pero la alternativa es la autocracia, el despotismo, la dictadura, y cualquiera de estos payasos demoníacos gozan hoy, y vaya si lo gozan, de un poder monstruoso, cuyo ejercicio sin control puede poner fin a la aventura humana sobre la tierra, por la guerra nuclear o por cualquier otra variante de Omnicidio.
Las sociedades contemporáneas deben comprender a tiempo que no hay futuro sino en la construcción de consensos democráticos internos sobre la base de valores universales, calibrados, compartidos, y actualizados en la mente del pueblo. Y una vigilancia extrema contra todo aquello que, en la historia del país, contradice esos valores.
Pueblos de hombres libres, con líderes humildes electos en sana competencia, orientados hacia toda la majestad de lo mejor de la humanidad, creada por milenios.
O la nada.


