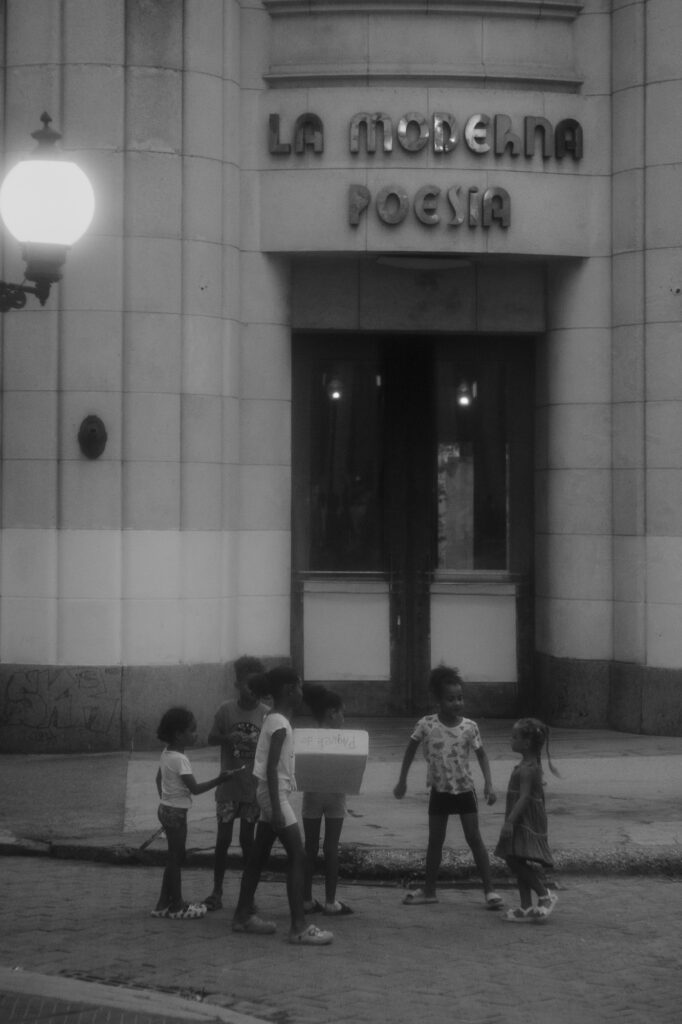
¿Qué tan lectores somos los cubanos?
Fue el periodista Manuel Márquez Sterling quien reclamó, en los albores de la República, un artículo constitucional que estableciera la obligación, para todos los ciudadanos letrados en el país, de leer al menos dos horas diarias. El reconocido periodista señalaba que Cuba era una nación refractaria a la lectura, lo cual se hacía sentir en todos los niveles de la sociedad desde la “pereza de la clase trabajadora, la ignorantona clase media hasta la atufada aristocracia”. Márquez Sterling entendía que los políticos cubanos vivían en una “indigencia cerebral”, pues sólo sabían discutir sobre el precio del azúcar sin poder siquiera “definir la democracia, ni aplicarla a las leyes, ni siquiera interpretarla en sus discursos de escandalosa propaganda electoral”[1]. A su juicio, por esa vía se llegaba —como amarga profecía— a tener aptitud para la tiranía e ineptitud para el patriotismo.
Años después, durante la celebración de la Segunda Feria del Libro, el historiador Emilio Roig de Leuchsenring, incansable batallador por sacudir a Cuba del marasmo cultural, resaltaba el poco merecimiento que le daban a los libros las clases más pudientes de la isla, que no leían más allá de “las cotizaciones de la bolsa o las aventuras amorosas de la estrella de cine o el crimen pasional de la semana”[2].
Decía Roig: “Echemos una mirada, si no, desde nuestro asiento en la consulta del médico o el bufete del abogado, a la biblioteca de estos profesionales, y en un noventa y cinco por ciento de los casos, no pasarán de dos docenas los fondos de estas bibliotecas de nuestros intelectuales, abogados y médicos”[3]. Los ricos cubanos, “si alguien les induce a comprar libros, lo harán para darse el pisto de haber adquirido colecciones lujosamente encuadernadas o forzados por la necesidad de llenar el costoso armario del Renacimiento español de su nuevo chalet”[4].
Que sucedía así en muchísimos casos lo ratifica el historiador Herminio Portell Vilá en una conferencia sobre las bibliotecas y los libros dictada en el Lyceum de La Habana. Relataba este intelectual una simpática anécdota que le sucediera con respecto a una de sus obras. Al aparecer el primer tomo —de tres— del libro Narciso López y su época, un librero amigo suyo estuvo varios meses pidiéndole con insistencia el segundo tomo para un cliente de su librería y, casi halagado, Portell Vilá le preguntó quién era el entusiasta lector. Resultó ser un rico banquero dedicado a coleccionar libros con un color especial cada año, quien sin el menor afán por la lectura tenía como único temor que el segundo volumen apareciera en una pasta diferente al primero, ya encuadernado en holandesa[5].
Abogaba también Portell Vilá por la creación de bibliotecas circulantes para estimular la lectura y venta de libros. Se basaba en la experiencia de Estados Unidos, donde en la década del 30 funcionaban 20 mil bibliotecas públicas, “la décima parte de las cuales eran suscriptoras de todos los buenos libros que se publican y aseguran así la colocación de millones de ejemplares”. Una experiencia similar se llevó a cabo por un culto joven cubano, quien estableció una biblioteca circulante en la capital y gastó todos sus ahorros en el empeño. A los pocos años la biblioteca cerró. El historiador contrasta el escaso poder de convocatoria de la iniciativa de ese joven con tres de las librerías de la época establecidas en Cuba, Swan’s, La Casa Belga y Bohemia que. especializadas en idiomas inglés, francés y alemán, mantenían sus departamentos de bibliotecas circulantes, lo cual demostraba que “los pocos norteamericanos, ingleses y franceses que hay entre nosotros leen más y tienen mayor avidez por los libros, que los cubanos y españoles”[6].
En 1949, la revista Carteles publicó un interesante reportaje donde indagaba con algunos dueños de librerías habaneras sobre el impacto de una Resolución del Ministerio de Comercio, la cual intentaba regular el precio de los libros para tratar de abaratarlos. Esa medida conllevó a que la problemática de la venta de libros y la lectura saliera a luz pública. Los libreros, si bien coinciden en señalar los impedimentos económicos que lastran el desarrollo editorial en la isla, no soslayan los bajos niveles de lectura en el país. El dueño de la prestigiosa editorial Lex, Mariano Sánchez Roca, explica la paradoja en que se encuentra su negocio, pues en “los últimos seis años, caracterizados por la abundancia de dinero en Cuba y los más altos sueldos y jornales jamás devengados por los empleados y obreros, nosotros hayamos vendido menos libros que en los años anteriores. La abundancia económica se ha visto volcada en la intensificación de la vida sensual, en los cabarets que expenden bebidas alcohólicas a precios prohibitivos y nadie protesta (…) ¿Quién no ha tenido dinero en Cuba para comprar libros en estas vacas gordas que ya se desinflan? Sin embargo, parece que el tiempo para dedicarlo a los goces materiales a que nos llevó la ubérrima situación económica, nos restaba el que pudiéramos dedicarlo a la lectura. En Cuba, lo cierto es que se lee muy poco. No hay verdadera afición por la lectura, sea alto o bajo el precio de los libros. Esa es la trágica realidad”[7].
Opinión muy similar manifiesta Manuel Álvarez González, dueño de la surtida Librería Martí, quien subraya además la demanda internacional del libro cubano y su potencial para la exportación: “El problema del libro no es cuestión de precio, aunque no niego que tal vez se hayan cometido abusos con los lectores en ciertas librerías (…) Si hay poca afición por la lectura poco podrá hacerse a favor de la misma, hasta que se emprenda una buena campaña, que deberá partir de las esferas oficiales. En Cuba se lee muy poco. Nosotros tenemos en existencia buenas obras a precios muy bajos y ahí están esperando por los lectores. Me parece que lo más importante sería procurar facilidades para que los libros cubanos invadan los mercados extranjeros, porque tienen demanda fuera de Cuba. Yo he vendido obras de autores nacionales a la biblioteca de Praga y a otras de Europa y Latinoamérica”[8].
De igual manera piensa René de Smedt, de origen belga, y dueño de una librería especializada en obras en inglés y francés, con una experiencia de más de dos décadas en la isla, por lo cual sus escasos clientes siempre eran los mismos. Lo que tiene Smedt, a su entender, es “un mal negocio”, pues acumula muchísimos libros que nunca se venden, ya que “en Cuba no se lee lo suficiente”. El belga se aventura a dar una explicación europeizante de las causas que explican por qué entre los cubanos hay bajos índices de lectura: “el benigno clima que se disfruta, lo que permite permanecer largas horas del día y la noche fuera de casa, la vida agitada y el materialismo presente que da al traste con los altos valores espirituales, todo por lo cual el libro sufre un impacto funesto de modo directo”[9].
Otro fenómeno asociado al pobre interés por la lectura se manifestaba en que las bibliotecas existentes eran escasamente visitadas. Realidad que reflejaron libreros, periodistas e intelectuales a través de todo el período republicano. En su columna habitual de El País, uno de los periodistas más polémicos y brillantes que ha dado la mayor de las Antillas, Ramón Vasconcelos, afirmaba: “En Cuba hay numerosas bibliotecas, en La Habana, sólo en el Capitolio existen tres; quedan además la nacional, la municipal, la de los Amigos del País y algunas en los barrios. Pues bien, no obstante la campaña de propaganda continua y de los medios de captación que se ponen en juego, esas bibliotecas, como todas las bibliotecas públicas, están casi siempre desiertas. Es raro el lector asiduo, el visitante que se interesa por una obra agotada o por un ejemplar costoso, para una consulta”[10]. Para Vasconcelos el libro estaba muy devaluado como obra salida del esfuerzo e intelecto humano, entendíase como una mercancía más, lo que explica en parte por qué las materias primas para su confección estaban sujetas a gravámenes como cualquier otro producto que entrara al país. En un estilo tajante y directo decía el periodista: “se detesta al holgazán que escribe un libro, pero se pide el libro gratis para fomentar una biblioteca” porque “el libro está, hoy y aquí, devaluado como mercancía, como producto del trabajo humano”[11].
En una visita que en noviembre de 1952 realizara Portell Vilá —un historiador con vocación de político— a la Biblioteca Municipal de La Habana, encontró una institución cultural con problemas de espacio y acondicionamiento, escasa bibliografía actualizada, inexistencia del sistema de préstamos circulante de libros y ¡sólo cuatro lectores! Los politiqueros de la Alcaldía habanera, desdeñosos de la cultura, mantenían en ese estado deplorable una Biblioteca con más de treinta años de existencia, a pesar de que se disponía de fondos suficientes para haberla modernizado y ponerla a la altura de las mejores bibliotecas del país[12].
Aun así, Rafael Pérez Lobo mostraba su confianza en la capacidad de la isla para ser un país lector y alcanzar un gran mercado editorial. Consideraba este ilustre jurista que “Cuba es un formidable mercado consumidor de libros, un mercado consumidor de primer orden en proporción al número de habitantes, entre los primeros de América y del mundo”. Para demostrarlo, el director de la revista Cervantes tomaba a una famosa casa argentina vendedora de libros como referencia, dicha librería había facturado más de tres millones de pesos en 1945 y el 6% de su mercado había sido Cuba, y aunque otros países como México y Colombia habían comprado un por ciento mucho mayor, al poner esos por cientos en proporción con el número de habitantes de cada país, la relación se invertía y Cuba, con apenas cinco millones de habitantes en la época, sólo se colocaba detrás del mercado argentino. Añadía a esto Pérez Lobo que España, antes de la guerra civil, colocaba en América un 50% de su producción editorial y con una población mucho menor, Cuba era, junto a México y Argentina, uno de sus tres grandes destinos de exportación[13].
Ayudaban a ese potencial de lectura de que habla Pérez Lobo, la pujante sociedad civil de la isla, que empezaba a reorganizarse luego de la dictadura de Machado. Por esos años, aparecieron varias asociaciones independientes que tenían como objeto social el estímulo de la lectura y elevar el nivel cultural de la población entre estudiantes, obreros y población en sentido general. Estuvieron entre ellas la Biblioteca Popular de Lectores Asociados, la Asociación Bibliófila Estudiantil y la Biblioteca Cultural del Obrero de Cuba, surgidas todas en los años 30. El impacto y alcance de estas asociaciones fue muy escaso, aunque con propósitos loables, sus creadores nunca pudieron expandirse y fomentar hábitos de lectura en su radio de acción. Todas desaparecieron sin penas ni glorias a principios de los años 50.
Sociología del Libro Cubano
En la inauguración de la Feria Nacional del Libro en 1942, el escritor Enrique Labrador Ruiz afirmaba: “El libro cubano sufre de la desgana del público, de una suerte de menosprecio tácito, implícito tal vez en el hecho de que no poca parte de nuestra población mantiene como característica de su personalidad, el considerar punto menos que inútil todo lo producido en casa”[14]. En aquella época, el libro extranjero era dueño del mercado en la isla y del gusto y preferencia de los cubanos. Un librero de la oriental región santiaguera, Fermín de la Puente, opinaba que “no se venden los libros cubanos. ¿Por qué? Si me lo permiten os diré que no se venden, porque el primero —salvo honrosas excepciones— en no comprarlo es el cubano mismo”[15]. Ponía de ejemplo la presentación a bombo y platillo de las memorias del insurrecto mambí Manuel Piedra Martell, durante la Semana Maceísta; concluida la celebración, no se había vendido ni un sólo ejemplar al público. Para este librero “en Cuba se lee, pero no se leen libros cubanos; si acaso, se leen cuando lo obsequian los autores”[16].
La demostración de desinterés generalizado por estimular el hábito de la lectura no sólo por parte del Estado, sino de una amplia capa letrada en el país, en especial para el libro nacional, se ponía de manifiesto en un fenómeno extendido por aquellos años: el escaso valor que se le otorgaba a comprar un libro hecho en Cuba. Debido a que muchos de nuestros escritores tenían que sufragar los gastos de la publicación de sus obras —en no pocos casos con un gran sacrificio— les irritaba de sobremanera la arraigada costumbre criolla de amigos y conocidos de pedir los libros de gratis. César Rodríguez Expósito, periodista del diario Avance, quien mantenía una columna dedicada a la reseña de libros y era un gran amante de la lectura, contaba lo siguiente:
Un amigo propietario de una joyería me felicita por la publicación de un libro. Y acto seguido me dice en tono de reproche: “Aún no me lo has enviado”. Con toda calma le repliqué: “Cuando me vas a enviar un reloj”. Me dice entonces: “Un reloj cuesta dinero. No te lo puedo regalar”. “Pues un libro —le dije— cuesta para mí mucho más…[17]
El historiador Portell Vilá entendía que “el libro cubano no progresa debido a múltiples circunstancias. No hay duda que es importante, a ese respecto, la arraigada costumbre de leer de gratis los libros cubanos. El conocimiento o relación con el autor faculta a cualquiera para leer las obras de aquel sin comprarlas y hasta para mostrar cierto espíritu protector al solicitarlas, como si se hiciese un favor al mostrar interés en el libro. Todos los que hemos publicado libros tenemos la experiencia del amigo, quien a veces no lee, pero cuando ha aparecido nuestra última obra, nos dice en tono de reconvención: ‘Te has olvidado de enviarme tu libro’”[18].
Rafael Pérez Lobo, cuando exigía por parte del Estado una política del libro, aclaraba que tal empeño no podía obrar de manera caritativa, donde el Estado regalara los libros, pues ello no conllevaría al verdadero aprecio que merecen: “el mal mayor que padecemos es, precisamente, esa concepción de que el libro es un artículo que el autor o el editor deben regalar”[19].
Sin embargo, el quehacer por enaltecer el libro cubano no cejó en ningún momento. Rodríguez Expósito constituyó uno de los mayores defensores del libro nacional en la República. Desde las páginas de Avance, donde mantenía una columna dedicada al comentario de las novedades bibliográficas del patio, propone en abril de 1947 celebrar el Día del Libro Cubano para estimular el aprecio por el libro nacional. Dicha iniciativa se hizo realidad tres años después, cuando el Ministro de Educación, Aureliano Sánchez Arango, designó como Día del Libro cubano al 7 de abril, en conmemoración del nacimiento del destacado bibliógrafo Antonio Bachiller y Morales. A partir de ese año la Oficina del Historiador de la Ciudad, a cargo de Emilio Roig, celebró año tras año esta fecha con exposiciones de libros del invaluable patrimonio de la institución capitalina.
La historia que vendría a partir de 1960 es bastante conocida. Ante el avance estatalizador en la isla, las imprentas independientes, poco antes de ser expropiadas, comenzaron a publicar obras anticomunistas como Rebelión en la Granja y 1984, de George Orwell y La Gran Estafa, de Eudocine Ravines, bajo el sello de la editorial Librerías Unidas, que al parecer constituyó la alianza de varias imprentas que deseaban conjurar el avance del comunismo en Cuba. Pero la suerte ya estaba echada y más temprano que tarde se consolidaría la larga noche del castrismo, que permanece como una mala lectura de más de seis décadas.
(Publicado originalmente en Otro Lunes)
-
Márquez Sterling, Manuel: “¡Leer!, ¡leer!” en Alrededor de Nuestra Psicología, Imp. Avisador Comercial, 1906, p. 45. ↑
-
Roig de Leuchsenring, Emilio: “Acotaciones a la Segunda Feria del Libro”, Carteles, 13 de noviembre de 1938, Colección Facticia Homónima No. 1146. ↑
-
Ibídem. ↑
-
Ibídem. ↑
-
Portell Vilá, Herminio: La biblioteca y el libro cubano como factor sociológico, Imprenta Heraldo Cristiano, 19 de mayo de 1934, p. 11. ↑
-
Ibídem, p. 14. ↑
-
F. Rego, Oscar: “El libro es caro en Cuba; pero no se puede lograr su abaratamiento con medidas como la Resolución 233”, Carteles, 10 de julio de 1949, p. 40. ↑
-
Ibídem, p. 40. ↑
-
Ibídem, p. 40. ↑
-
Vasconcelos, Ramón: “Devaluación del Libro”, El País, 24 de noviembre de 1941, Colección Facticia de Emilio Roig de Leuchsenring, no. 1146. ↑
-
Ibídem, no. 1146. ↑
-
Portell Vilá, Herminio, “La Biblioteca Municipal de la Habana”, Bohemia, 23 de noviembre, 1952, pp. 40, 98-99. ↑
-
Pérez Lobo, Rafael: “Difundamos el libro cubano”, VII Feria del Libro, Ministerio de Educación, Dirección de Cultura, Imp. P. Fernández y Cía., 1946, pp. 39- 40. ↑
-
Rodríguez Expósito, César: “La VII Feria del Libro”, Entre libros. Apuntes bibliográficos, Editorial Selecta, 1947, p. 313. ↑
-
De la Puente, Fermín: “La voz de un librero”, Feria del Libro, septiembre, 1943, p. 4. ↑
-
Ibídem, p. 4. ↑
-
Ibídem, p. 313. ↑
-
Portell Vilá, Herminio: La biblioteca y el libro cubano como factor sociológico, Imprenta Heraldo Cristiano, 19 de mayo de 1934, p. 11. ↑
-
Ibídem, p. 61. ↑



Muy de acuerdo con este escritor y su artículo sobre la falta de lectura y cultura del pueblo cubano.
Y ahora estamos peor…