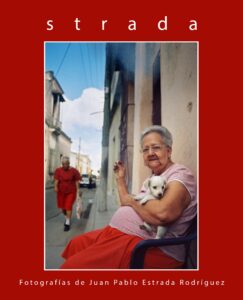En 1953, cuando se cumplía el primer centenario de José Martí, a muchas personalidades de la Cuba republicana se les preguntó cuál podría ser el mayor homenaje al Apóstol. Las opiniones iban desde un lujoso avión presidencial bautizado con su nombre, pasando por mausoleos provinciales y mármoles de Carrara, hasta la modesta —pero significativamente mejor— idea de un joven periodista de El Mundo, Ernesto Ardura, que pidió para Martí una “oración en silencio”.
La idea, que en realidad era una amonestación en forma de artículo brillante, tuvo tan buena acogida en el ámbito intelectual que a Ardura le valió el prestigioso premio “Justo de Lara”. Sin embargo, del otro lado de la cordura, un grupo de jóvenes autodenominado “Generación del Centenario”, no tardaría en romper la oración de pleitesía que ofrendaba el país, con cosas tan antimartianas como el escandalito y el sacrificio inútil.
Lo triste es que ese zafarrancho de egos, donde no había nada de homenaje y mucho complejo de inferioridad de unos sujetos hambrientos de violencia y destaque, terminó por triunfar como revolución en 1959. El gobierno totalitario en que devino, condenó para siempre a las libertades de expresión y de prensa, y el buen periodismo de Ardura y sus congéneres se convirtió en silencio material. En cuanto al símbolo Martí, su lenguaje fogoso fue usado como carne de cañón por la generación de resentidos que llegaba al poder.
Martí ya no era el arquitecto que había aprendido a mensurar, durante años, las distancias del exilio a la patria y de la paz a la nueva lucha armada, sino un ideólogo cuya verborrea se explayaba por todas las tribunas —casi como la reproducción de su imagen en miles de bustos de yeso— para ensalzar al régimen socialista. Algo así como una metáfora de la página arrancada a su Diario de Campaña: Martí debía callar para servir al discurso de la historia, por entonces preñado de personajes violentísimos y cuestionable heroicidad.
Condenado a muerte a los dieciséis años; en un exilio trashumante; hablando, haciendo, reuniendo; rechazando la rebelión descabellada; organizando, sosegando, animando en la hora justa; muriendo de la primera bala en la hora injusta, a mí se me antoja que nos falta un estudio sobre una virtud que Martí ejerció como nadie en nuestra fábula nacional: un estudio, o al menos una tentativa, en Martí, sobre eso que Manuel Márquez Sterling consideraba “la más sugestiva de las elocuencias, la del silencio”.
No es que el Apóstol practicara el ladinismo archiconocido de los políticos, o el cinismo de espía que algunos le achacan en su frase postrera: “en silencio ha tenido que ser…”, sino la pausa necesaria que, como en la poesía o la prosa, hace en la vida la función de relente para la calentura.
Ahora que el mundo se enardece con renovadas guerras frías y el entusiasmo remueve el poso de las esperanzas, conviene recordar al que cultivó la espera, al que pudiendo desbocarse por la fuerza gravitatoria de los hechos inmediatos, prefirió esculpir su destino con pequeños, pero cabales, golpes en la piedra. Hacia ese Martí es al que quiero aproximarme, si el bullicio de los días lo consiente. Mientras tanto hay que admitir con él que “es lícito callar, cuando del silencio se sale más útil y mejor”.