
Miguel de Marcos
El cubano es triste. Los espíritus ligeros, los que no gustan de hacer el viaje desde lo superficial a lo profundo, le han formado, bajo el aguacero de las maracas, una reputación falsa. Le han ensanchado la boca para la carcajada. Le han fundido la pierna en los julepes de la danza. Le han puesto festones caprinos para los impulsos del son. Nadie quiere ver su tristeza, más desgarradora aún porque en muchos casos está hecha de humillación y de impotencia. Un pueblo que no puede crear su destino con sus propias manos, no es alegre, a pesar del cielo azul, de la benignidad de las cosas y de la gracia del paisaje.
Hay un drama en el mundo. El cubano quisiera penetrarlo, comprenderlo. Este drama es actual, tajante, brutal como un ultimátum o una boleta de desahucio. Pero el cubano se esfuerza vanamente en fijar los contornos de ese orbe vertiginoso, porque aplica a la tragedia de hoy, flatulentas declamaciones de ayer. Comprende confusamente que las palabras que pronuncia no son voces sinceras, simples, enjutas, sino que repite consignas de papagayo. Exprime en su carne magra la contradicción. Advierte sin mucha claridad que su espíritu está alejado de lo real, de lo circundante. La conciencia, aun desvaída, de este alejamiento, lo ulcera. Y he ahí el primer motivo de su tristeza. Sentirse inactual en un mundo que anticipa el futuro, en un mundo que es la constante derogación del presente, en un mundo tumultuoso transido de porvenirismo, es una inclemencia, es el dolor del tullido ante el atleta, del valetudinario ante el mozo robusto y sólido, del ciego ante las lumbres del horizonte.
El indígena —cuyo ancestro nutritivo es la torta de casabe— quisiera ejercitar su acción sobre la realidad. Es todo lo contrario. La realidad es quien pesa sobre él, tirándole su fardo agobiador sobre los hombros abrumados. Esa humillación le intercala todos los corrosivos en el alma. Esa impotencia es un zumo negro, una inferioridad, una disminución. Los espíritus sin cautela, los que no ven el trecho trágico entre un mundo móvil y un mundo arraigado, creen que el cubano se evade fácilmente de esa tragedia. Es posible; se evade con una canción, con una risa hueca, con una palabra resignada que encubre su amargura con un chiste. No se evade por la virilidad, por el impulso, por la tenaz y ruda creación de su destino. En todo caso se trata de una retórica, de la debilidad que deja ver inmediatamente el fondo oscuro de la tristeza.
Debilidad: vocablo muerto, chato, necrosado, de raza podrida, vestido de ceniza para divertir el ocio atónito de un eunuco. Debilidad: ficha antropométrica, calimba bestial sobre el pellejo flueto de un buey enfermo. De ella brotan todas las deformidades. Por ella, por esa debilidad consustancial, el cubano tiene convulsiones, transportes, cóleras frenéticas, delirios, estupores, canciones y burlas, risas cascadas y programas ideológicos. Ella, esa debilidad que lo pervierte y lo crucifica, aporta su tristeza. Le falta, en cambio, la fuerza tranquila y sosegada, la fuerza que es acción real, el carácter que es solitario y no teme al grito hostil, a la incomprensión, a la impopularidad. Y, sin embargo, el cubano —descendiente del indio que guardaba la choza con un perro mudo—, pretende escapar a esa debilidad que lo macera en tristeza mediante una operación fútil. No tiene ideas. No tiene carácter. Pero posee las palabras, y agita su sonajero o las trama en falso fervor oratorio. Una canción más en su boca anchurosa de carcajadas ficticias; el canto que esparce entre las frondas el niño miedoso cuando atraviesa un bosque, en la paz nocturna sembrada de presagios. Es entonces el descenso en el abismo. Arte oratorio: he ahí una forma lateral de abdicación, de facilidad. Convite de imágenes, de guirnaldas. Bavardage sin calcio, sin cepa, sin terrón fecundo. Vino difunto de un alambique sin racimos fragantes. Expresionismo de los charlatanes. Tema de los falsos líderes. Bajo ese palique de las horas vacías, la democracia suelta la piel comida por la lepra inexorable. Y el cubano acentúa aún más su tristeza, hasta hacerla lúgubre, cuando tiende el oído hacia esos arrullos, hacia esa logomaquia. Después de eso, ¿cómo queréis que sea alegre? Los frívolos quieren que lo sea. Pero saben que el cubano es triste, porque resume una parcela opaca en su universo angustiado. No le ofrecen el carácter, la firmeza, la resolución. No le indagan la responsabilidad como un tesoro oculto. Le adoban la tristeza con palabras. Es el narcótico de los condenados a muerte. Y el cubano la acepta con una larga fatiga. A veces con una larga risa en su boca torcida por la carcajada y por el dolor.
Un día el cubano —dos siglos de fuete sobre el lomo tundido— ya en República, quiso romper el asedio hosco de su tristeza congénita, esa tristeza que está en su guitarra taciturna y en su facecia postiza. Se entregó a los excesos del espíritu crítico. Quemó con sus ácidos las ideas sagradas: patria, religión, moral, familia. La epopeya, en sus labios, fue una baratija, una quincallería trivial. Acaso en la demolición estéril le ayudaron los propios guerreros, los propios patriotas con sus platitudes y sus rebajamientos. El espíritu crítico en manos del indígena tomó todas las modalidades. Fue pedante y fue chocarrero. Se cubrió con aires de mistificación intelectual y envolvió las palabras con el parche bronco del bongó. El juicio brotó del café ruidoso, entre un estruendo de zambra, de pereza y de tazas turbias. Ese espíritu crítico se injertó en la murmuración, y ésta, para su dictamen, guiñó el ojo pícaro. Era una manera de gozar los encantos de la libertad: el vituperio con los codos sobre un velador. En el fondo todo eso —en el falso intelectual, en el político, en el hombre de negocios y en el vociferante vendedor de mangos— era la caída en el denigramiento. Después de ese ejercicio liviano, después de ese bojeo en una jofaina, el cubano se sintió más triste. El denigramiento macizo, compacto, era una herida más en su flanco sangriento y palpitante. En su hora lúcida, frente a la grosera deformación de su fingido sentido crítico, comprendió toda la extensión y toda la profundidad de su gangrena, de su debilidad, de su humillación, de su impotencia. Y he aquí cómo un ser que debía poseer la divina infancia del corazón es una criatura de tristeza. No erijo un tratado de psicología. No pretendo materializar la explicación del cubano. Sitúo una realidad porque es hora de acabar con una leyenda que, en todo caso, sirve para el fomento de los intereses ilegítimos. Un pueblo que no logra actualizarse, no puede ser apto para una creación y la actualidad no es solamente el automóvil aerodinámico, el frigidaire, la radiotelefonía y el aire acondicionado. El cubano —el del batey, el de la fragua, el de la calle— tiene una inteligencia aguda, perforante. Es capaz de desentrañar lo sutil, lo nebuloso, lo equívoco. Pero no ve lo inmediato, lo tangible, lo que toca con sus dedos, lo que es una parte de su propia voz, de su propia sangre. No percibe lo inmediato y se le escapa lo real. Sospecho lo que vais a objetarme: el cubano no se coordina con la realidad, porque es un poeta. Exactamente: un poeta triste, un hombre que modula cantos desesperados, desgarradores, que siempre parecen ser el último canto. La diferencia no es un mero juego de palabras. Dijérase una parte de esta tragedia, de esta tristeza del indígena, de este desconsuelo que no llega a ser dramático, ni patético, ni dimensional, porque en rigor es el desaliento de un espíritu trunco, el desánimo de unas glándulas incorrectas, crepusculares y que no se redimen con la opoterapia. Un poeta verdadero, un poeta de júbilos, es un hombre que penetra el infinito y regresa de ese viaje con pensamientos enriquecidos —salobre piratería de las horas alargadas por las sensaciones plenas—. Un poeta verdadero, un poeta de la serenidad, es un hombre que se profundiza, se excava, se busca y se encuentra, sin nieblas, sin metafísica, infantil y simple, y que sabe hacer del reposo un instante límpido por la inserción de su ofrenda en el universo. Un poeta verdadero, un poeta aséptico, es un hombre que construye su canto con músculos, con nervios, con fuerza sana, y que recoge en el tema tenso, la máquina poderosa, el dinamo sin vejez, el hierro sin decadencia y que prescinde de los caracteres momentáneos del individuo para escudriñarle una conciencia que no se consume en los vanos delirios. Pero un poeta triste, un poeta mentiroso, es un acordeón con alma pública, un acordeón sin alma.
No estoy construyendo una tesis reveche —con minucia, con ensañamiento— para uso de los amargados. Convenid, sin esfuerzo, que el indígena ha sido instalado en una temperatura artificial. Son los lagoteros, los arquitectos de la zalema, los que estiman absurdamente que a Demos se le alimenta con banales confites, los que colgaron la etiqueta de la alegría en el alma del cubano. Son ellos lo que, por cálculo o por bajo halago, persisten deliberadamente en el error. Un cómitre sórdido de la colonia —capataz de cloaca y de infierno— afirmó que al cubano se le gobernaba con un tiple y un gallo: rumor de charanga y estruendo grosero y alucinado de la valla. No vio la tristeza de Cuba, esa tristeza que entonces fue viril y pasó, sin abatir su dolor ni su cólera, por los cadalsos siniestros.
Y son hoy los falsos psicólogos —juglares de los beatos superficialismos cómodos— los que, repitiendo a su manera la bellaquería del reitre espeso del coloniaje, pretenden ver en el cubano un sujeto ligero, despreocupado, personaje equívoco de rigoladas, de tragos y de maracas, como si el alma de un pueblo pudiera encerrarse en la eclampsia bestial y lasciva de la rumba.
Porque la ligereza, la despreocupación, la jácara —y aún la agudeza y el ingenio— no son la alegría, la alegría que excluye las prisas y los retardos, la alegría que es siempre un poco de primavera guardada en el corazón, en el corazón que ha de ser un tesoro, un granero, una infancia.
El cubano es triste y hay, por eso mismo, una tristeza de Cuba. Para extraerla de ese sudario, antes que nada, hay que proceder a una tarea de revisión: reconocer esa verdad y destruir la leyenda. Entonces llegará la hora de la reconstrucción, porque en esa tristeza, que es una ciénaga lúgubre, el cubano se inferioriza, se diluye, se extravía. Tristeza de Cuba, que no es ni siquiera una ruta hacia la dulce y pequeña melancolía de esa yerba tácita que crece junto a las tumbas abandonadas. Tristeza de Cuba que se engarfia a una vana agitación, sin escudriñar la genuina poesía secreta que duerme en los descansos, en los ensueños, en los silencios. Tristeza de Cuba que precisa romper, que es necesario exorcizar, para instalar en el lugar de ese fantasma abolido, la alegría veraz, la que ríe y la que razona, la que hace de su carcajada una fuerza, una firmeza y una sensatez, una creación inapelable y una serenidad, la alegría robusta —la de hoy, sin palabras de ayer—, la que infunde un coraje a las horas, la que no inserta en lo actual, en lo presente, pretéritas declamaciones de doliente caducidad.
Miguel de Marcos. (La Habana, 1894 – ídem, 1954). Narrador, periodista y ensayista. Fue redactor en importantes publicaciones como Cuba, Prensa Libre, Diario de la Marina, Bohemia, Avance y Heraldo de Cuba. Miembro de la Academia Nacional de Artes y Letras. Entre sus obras se encuentran Lujuria (Cuentos nefandos) (1914) y las novelas Papaíto Mayarí (1947) y Fotuto (1948). “Tristeza de Cuba” fue publicado en la página 6 del periódico Avance, correspondiente al 17 de noviembre de 1938, y ese año fue galardonado con el prestigioso premio periodístico Justo de Lara.

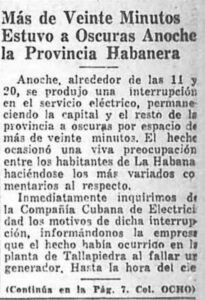

Me siento muy halagado por ese escrito tan profundo, sobre la historia de mi bisabuelo. Un hombre íntegro, que llegó a Mayor GENERAEN LA REPÚBLICA. Su grado militar en el campo de batalla fue el de General de DIvision. Hay un aspecto en su vida final cuando fue jefe del ejército en el gobierno de JOSE MIGUEL GOMEZ, CUANDO la rebelión de los negros que planteaban la separación de la prov. de Oriente del resto del país.No tengo los suficientes conocimientos MUCHAS GRACIAS. Lo admiro siempre.